El cómic en medicina: una herramienta clínica
Hay momentos en los que una sola frase cambia el rumbo de una vida: “tiene usted una enfermedad crónica”, “el tratamiento será largo”, “no hay cura, pero sí acompañamiento”. Quien las escucha no siempre entiende todo lo que se dice, pero sí siente el peso de cada palabra. A partir de ahí, la vida se llena de citas médicas, informes incomprensibles, efectos secundarios y emociones difíciles de nombrar.
En esa realidad —hecha de cuerpos vulnerables, decisiones difíciles y silencios compartidos— no siempre basta con transmitir información. Muchas veces lo que se necesita es una forma de contar, de traducir lo que ocurre, de dar sentido a lo que se vive. Porque detrás de cada diagnóstico hay una historia, y detrás de cada historia, alguien que necesita ser escuchado, entendido y acompañado.
No es solo una cuestión de medicina, sino de humanidad. Y ahí es donde algunas herramientas narrativas —como el cómic— han empezado a ocupar un lugar que antes no existía: el de dar forma a lo invisible y ofrecer a pacientes, familias y profesionales un lenguaje compartido para atravesar juntos lo que a veces no se puede decir en voz alta.
El cómic y la medicina
El cómic ha entrado en la medicina como una herramienta narrativa útil. No es un añadido visual: es una forma directa de contar lo que se vive cuando alguien enferma, cuida o acompaña.
La medicina gráfica se basa en narrativas visuales que permiten mostrar aspectos de la experiencia clínica que habitualmente quedan fuera de la documentación técnica: la vivencia del cuerpo, la relación con el entorno, el impacto emocional de un diagnóstico.
No sustituye a la práctica asistencial ni pretende resumir la complejidad médica. Pero ofrece otra forma de mirar y comunicar que está empezando a ocupar un lugar propio en consultas, aulas y espacios de acompañamiento.
¿Por qué utilizar el cómic en el ámbito sanitario?
En la práctica clínica, educativa o comunitaria, no basta con transmitir información: es necesario establecer conexión. El cómic no traduce la experiencia médica, la muestra. Y lo hace desde un lenguaje propio que combina comprensión, ritmo y humanidad.
Estas son algunas de las características que lo hacen especialmente útil en entornos sanitarios:
Secuencia visual
Permite representar paso a paso un proceso clínico, una vivencia emocional o una evolución médica. Ordena la información y facilita su comprensión incluso en contextos complejos.
Metáfora gráfica
Hace visibles conceptos abstractos como el dolor, la ansiedad o el duelo, sin necesidad de explicaciones verbales. Aporta una vía de acceso comprensible y visualmente interpretativa.
Ritmo de lectura controlado
El lector gestiona el tiempo de lectura según su capacidad emocional o cognitiva. Puede detenerse, volver atrás o centrarse en lo que necesita, algo clave en situaciones de vulnerabilidad.
Lenguaje combinado
La integración de imagen y texto permite explicar sin sobrecargar. Se transmite contenido médico de forma clara, sin renunciar a los matices.
Accesibilidad comunicativa
Funciona bien con población infantil, mayores, personas con dificultades idiomáticas o con baja alfabetización sanitaria. También es eficaz en salud mental o deterioro cognitivo.
Implicación emocional
El cómic genera identificación con los personajes y situaciones. Eso favorece la empatía y amplifica el impacto del mensaje en cualquier contexto de atención o formación.
Mayor retención de la información
Las narrativas gráficas se recuerdan mejor que los textos tradicionales. Esta permanencia es especialmente valiosa en momentos de incertidumbre, ansiedad o sobrecarga.
Historia del cómic en la medicina
Los primeros usos del cómic en salud aparecieron en los años 40 como herramienta educativa. Yellow Jack (1941) explicaba la fiebre amarilla en formato de historieta, y This is Ann (1944), ilustrado por Dr. Seuss, advertía sobre la malaria entre soldados. Eran iniciativas puntuales, sin continuidad ni reconocimiento clínico.
En los años 70 surgieron los primeros relatos personales. Binky Brown Meets the Holy Virgin Mary (1972), de Justin Green, introdujo el trastorno obsesivo desde la experiencia directa. A partir de ahí, el cómic empezó a narrar enfermedades físicas y mentales desde dentro, dando lugar a lo que hoy se conoce como patografía gráfica.
Durante los años 90 y 2000, obras como:
– Our Cancer Year (1994)
– Mom’s Cancer (2006)
– María y yo (2007)
– Arrugas (2007)
...consolidaron el género. Mostraban enfermedades como el cáncer, el autismo o el Alzheimer con honestidad y sin estereotipos.
El término Graphic Medicine fue acuñado por el médico Ian Williams en 2007. Desde entonces, el campo ha crecido con congresos internacionales, publicaciones científicas y programas formativos. En España, Mónica Lalanda impulsó la red Medicina Gráfica en 2017, y la UNIA lanzó el primer máster específico en este ámbito.
Hoy, la medicina gráfica se reconoce como una herramienta útil en salud, docencia y acompañamiento clínico.
Aplicaciones clínicas del cómic
El cómic no solo informa: acompaña. En consulta, permite traducir lo complejo, crear un lenguaje compartido y abrir espacios donde la palabra no llega. Cada vez más profesionales lo integran en la práctica clínica como herramienta visual, emocional y pedagógica.
Comunicación médico-paciente
Explicar un diagnóstico, un procedimiento o los efectos de un tratamiento no siempre es fácil. El cómic permite hacerlo de forma visual y narrativa, sin saturar con tecnicismos. Algunos materiales muestran paso a paso qué ocurre en una resonancia o cómo se administra una medicación, ayudando al paciente a anticipar lo que va a vivir.
También funciona como puente emocional. Viñetas sobre salud sexual, consumo o dolor crónico han sido utilizadas con adolescentes y personas adultas para facilitar conversaciones difíciles. El cómic no interroga: propone. Y eso abre puertas que otras herramientas no abren.
En atención primaria o salud comunitaria, se han creado guías gráficas para explicar enfermedades como el asma o la diabetes desde la experiencia del paciente, generando una comunicación más horizontal.
Acompañamiento en salud mental
El lenguaje gráfico es especialmente útil cuando la expresión verbal se bloquea. Historias como Marbles (Ellen Forney) sobre trastorno bipolar, o Albert contra Albert (Arnau Sanz) sobre depresión, se han usado en consulta para normalizar, desestigmatizar y abrir el diálogo desde la identificación.
Tanto profesionales como pacientes crean cómics en talleres o terapias. Dibujar un ataque de pánico, un duelo o un proceso de recuperación permite tomar distancia y dar forma a lo que cuesta explicar. Estos relatos no solo expresan: conectan y validan.
En salud mental infantojuvenil, se utilizan viñetas simbólicas para abordar temas como el miedo, la autoestima o el control de impulsos, adaptadas al ritmo de cada niño o adolescente.
Uso en oncología y enfermedades crónicas
Obras como Mom’s Cancer (Brian Fies) o Cancer Vixen (Marisa Marchetto) han mostrado cómo es atravesar un cáncer desde dentro, con todo lo que implica física y emocionalmente. Se han convertido en materiales habituales en hospitales y escuelas de pacientes.
El cómic también ayuda a explicar tratamientos y efectos secundarios de forma clara y cercana. En clínicas de oncología o enfermedades crónicas, se emplea para reducir el estrés, mejorar la comprensión y facilitar el acompañamiento familiar.
Series como Medikidz, orientadas al público infantil, abordan desde la insuficiencia renal hasta el VIH con rigor médico y lenguaje visual accesible.
Aplicación en pediatría
Cuando se trata de explicar una operación o una prueba médica a un niño, el cómic ofrece recursos concretos. Proyectos como Hospital de cuentos desarrollan materiales personalizados para preparar al menor, anticipar lo que ocurrirá y reducir el miedo.
Además, se usa como herramienta expresiva. Dibujar lo que sienten —una aguja, una sala de espera, un monstruo imaginario— les ayuda a poner nombre al malestar y compartirlo con el equipo clínico.
En procesos terapéuticos, crear un cómic junto al menor permite trabajar emociones sin forzar la verbalización directa. Se construye una historia, se reconocen símbolos, se recupera el control sobre lo vivido.
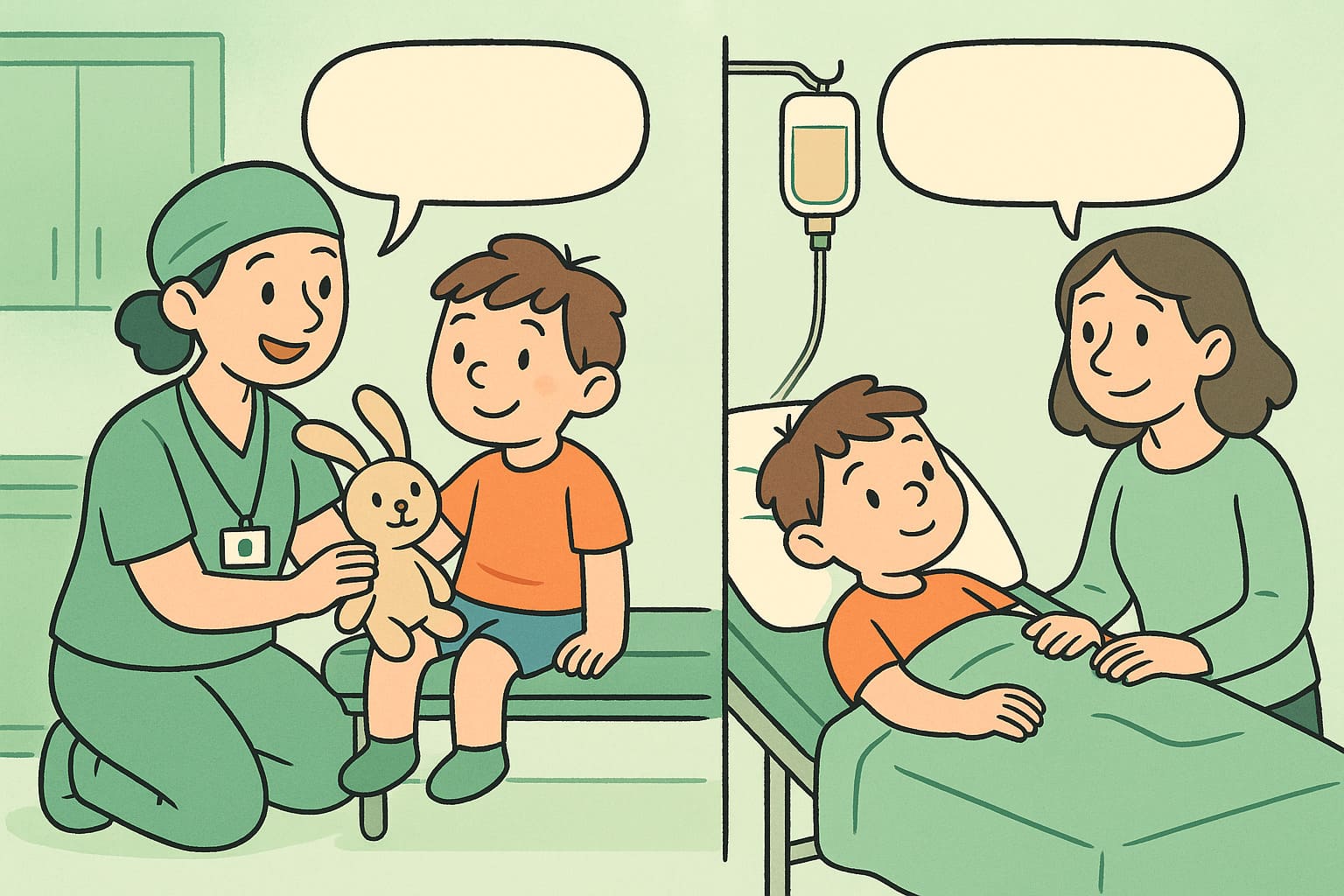
Perspectiva ética en la representación del cuerpo, el dolor y la vulnerabilidad
Dibujar el sufrimiento no es una acción neutra. Representar el cuerpo enfermo, la fragilidad o el dolor implica decisiones que van más allá de lo estético. Qué se muestra, desde dónde se narra y con qué intención son aspectos que afectan directamente a la dignidad de quien aparece.
Un cómic puede contribuir a humanizar la experiencia clínica o, por el contrario, reforzar estigmas. La representación gráfica de la enfermedad requiere evitar el morbo, la simplificación o el dramatismo excesivo. Obras como Taking Turns, de MK Czerwiec, ilustran la atención hospitalaria con honestidad, sin caer en la exposición gratuita ni en la idealización.
También es clave el consentimiento narrativo. Contar una historia ajena exige respetar la voz original, sin apropiarse ni reinterpretar desde fuera. Incluso al narrar una vivencia propia conviene preguntarse qué se muestra, por qué y con qué efecto. No todo lo dibujable es necesariamente compartible.
Desde la formación sanitaria, algunos cómics se utilizan para reflexionar sobre autonomía, consentimiento e intimidad. Marbles, de Ellen Forney, o My Degeneration, de Peter Dunlap-Shohl, permiten abrir debates éticos sobre la experiencia clínica desde una mirada visual y empática.
El cómic también aborda dilemas difíciles: cuidados paliativos, dolor infantil, decisiones familiares al final de la vida. Viñetas como Judgment Call, publicadas en Annals of Graphic Medicine, tratan estos temas con contención narrativa, sin convertir lo delicado en espectáculo.
Representar con ética no significa suavizar. Significa mirar de frente sin invadir, contar sin apropiarse y dar forma a lo invisible sin despojarlo de su complejidad. En medicina, esa mirada también es parte de la responsabilidad profesional.
¿Y si tu perfil ya forma parte de esta historia?
Si has llegado hasta aquí, es probable que compartas muchas de las inquietudes que han dado forma a la medicina gráfica: comunicar de otra manera, dar voz a quienes no la han tenido y crear materiales que acompañen sin simplificar.
El perfil que se interesa por este campo no es único, pero sí tiene algo en común: combina formación en salud, educación, humanidades o diseño con una sensibilidad clara hacia el relato, la ética y la experiencia vivida. Personas como tú: profesionales en activo, docentes, ilustradores, psicólogos, enfermeras, médicos, trabajadores sociales o comunicadores que no encajan del todo en los moldes tradicionales.
El Máster en Medicina Gráfica de la Universidad Internacional de Andalucía está diseñado precisamente para dar espacio a esos perfiles. Ofrece una formación rigurosa, interdisciplinar y aplicable en consulta, aula, hospital o proyecto comunitario. Permite desarrollar un proyecto gráfico propio, con acompañamiento experto y enfoque profesional.
Con un equipo docente formado por especialistas en medicina, ilustración, psicología, trabajo social, bioética y comunicación, el máster propone una metodología flexible y orientada a quienes ya trabajan en el ámbito asistencial o educativo.
Ya hay quien está aplicando todo esto en consultas, hospitales, talleres o centros educativos. La pregunta es si tú también quieres hacerlo.
Referencias y recursos para profundizar
Para quienes deseen seguir explorando el potencial del cómic en medicina, estos son algunos referentes clave:
Autores y obras
– Ian Williams: médico, dibujante y creador del término Graphic Medicine. Autor de The Bad Doctor.
– Mónica Lalanda: médica y referente en España. Impulsora de la red Medicina Gráfica.
– MK Czerwiec: autora de Taking Turns y coautora de Graphic Medicine Manifesto.
– Brian Fies: autor de Mom’s Cancer.
– Paco Roca: autor de Arrugas, centrado en la demencia y el envejecimiento.
Plataformas
– GraphicMedicine.org: comunidad internacional de medicina gráfica, con reseñas, eventos y recursos.
Revistas y espacios académicos
– Annals of Graphic Medicine (sección dentro de Annals of Internal Medicine).
– Medical Humanities (BMJ).
– Graphic Medicine Review.