Radiotrazadores: qué son, cómo se producen y para qué sirven
¿Cómo puede un médico ver el metabolismo de un tumor o diferenciar el Parkinson de otra enfermedad?
La clave está en los radiotrazadores: moléculas radiactivas capaces de transformar procesos invisibles en imágenes claras y medibles.
Lejos de ser un concepto abstracto, forman parte del trabajo diario en hospitales y centros de investigación. Gracias a ellos se logran diagnósticos más tempranos y terapias mucho más personalizadas.
En este artículo descubrirás qué son, cómo se producen y por qué son esenciales en la práctica clínica actual.
Qué es un radiotrazador
Un radiotrazador (o trazador radiactivo) es una sustancia que contiene un radionúclido emisor de radiación y se administra al paciente para seguir un proceso biológico o dirigirse a una diana molecular concreta. Si esa formulación cumple estándares de calidad farmacéutica (esterilidad, pureza, identidad y ausencia de pirógenos) puede usarse en clínica y entonces se denomina radiofármaco.
Para que su distribución en el organismo pueda interpretarse en clínica, el radiotrazador necesita equipos capaces de detectar su radiación y convertirla en imagen útil: Tomografía por Emisión de Positrones (PET) y Tomografía por Emisión de Fotón Único (SPECT).
PET:
Utiliza radiotrazadores emisores β+. Cuando el positrón se aniquila con un electrón se generan dos fotones de 511 keV en direcciones opuestas que el sistema detecta en coincidencia.
La imagen se reconstruye con algoritmos actuales —incluyendo TOF (time‑of‑flight) y correcciones por atenuación y dispersión— para obtener un volumen tridimensional de la distribución del trazador.
SPECT:
Se basa en radionúclidos que emiten fotones γ directamente (p. ej., 99mTc —tecnecio-99m— con 140 keV). Una gammacámara con colimadores selecciona la dirección de llegada de esos fotones y construye la imagen a partir de su conteo.
La proyección se reconstruye tomográficamente para obtener el volumen. De este modo, el radiotrazador aporta la señal biológica y PET/SPECT la convierten en imagen clínica; procesos como metabolismo tumoral, perfusión miocárdica o expresión de receptores pasan a ser mapas cuantificables útiles para diagnóstico y, en su caso, para planificar terapia.
Proceso que hay que seguir para que pase de radiotrazador a radiofármaco
Para poder administrarse a un paciente, el radiotrazador debe convertirse en radiofármaco: un preparado estéril, identificable y seguro, fabricado y liberado bajo GMP (Good Manufacturing Practices) con controles documentados.
Producción del radionúclido
Para disponer de un radiofármaco es necesario primero generar el radionúclido, es decir, el átomo radiactivo que servirá de marcador. Esto puede lograrse de varias formas:
- Ciclotrón: partículas cargadas (protones) bombardean un blanco produciendo radionúclidos como 18F, 11C, 13N, 15O. Requiere instalaciones especializadas, conocimientos de aceleradores y un control de calidad estricto.
- Generadores: sistemas portátiles que contienen un radionúclido padre (p. ej., 99Mo o 68Ge) del que se obtiene in situ el radionúclido hijo (99mTc, 68Ga). Son clave en hospitales sin ciclotrón.
- Reactor nuclear: mediante activación neutrónica se producen isótopos como 131I o 177Lu, que después deben pasar por procesos de purificación para su uso clínico.
Marcaje y formulación
Una vez producido el radionúclido, es necesario unirlo a una molécula portadora (fármaco, péptido o anticuerpo) que actúe como vector biológico. A este proceso se le llama marcaje.
Normalmente se realiza en sistemas automatizados dentro de hot cells, que protegen al operador y aseguran un entorno estéril. Para ello se emplean módulos de radioquímica que combinan el radionúclido con el precursor farmacéutico.
Tras el marcaje, el preparado atraviesa varias etapas:
- Purificación mediante técnicas como HPLC o SPE, para eliminar impurezas.
- Ajuste de pH y del disolvente o vehículo.
- Filtración estéril, que garantiza que el producto final sea seguro para administrar al paciente.
Control de calidad (QC)
Antes de que el preparado pueda dispensarse, cada lote debe superar pruebas de calidad que confirmen que es realmente el radiofármaco deseado y que cumple los requisitos de seguridad:
- Identidad (TLC/HPLC) y pureza radionúclidica y radiocímica (incluyendo el rendimiento de marcaje, RCP (pureza radiocímica)).
- Ensayos de ausencia de pirógenos (LAL (ensayo de lisado de amebocitos de Limulus)), esterilidad, comprobación de pH, actividad calibrada y volumen. Cuando aplica, también se evalúa la estabilidad del compuesto.
- Documentación completa según GMP.
Liberación del lote
- Revisión final y liberación formal por el responsable de radiofarmacia conforme a GMP, con trazabilidad completa.
- Ventana de uso determinada por la semivida y el tiempo empleado en QC.
- Solo tras la liberación del lote el preparado puede ser dosificado y administrado.
Por qué es clave para la práctica clínica
Convierte procesos biológicos en imágenes medibles que permiten cuantificación (por ejemplo, SUV —standardized uptake value— en PET). Permite ver funciones invisibles a la anatomía: metabolismo, perfusión o unión a receptores.
Detecta enfermedad de forma precoz: los cambios moleculares suelen preceder a los anatómicos, facilitando diagnósticos tempranos y estadificación precisa.
Une diagnóstico y tratamiento: la misma diana puede localizarse con imagen y tratarse con un radionúclido terapéutico (teragnosis).
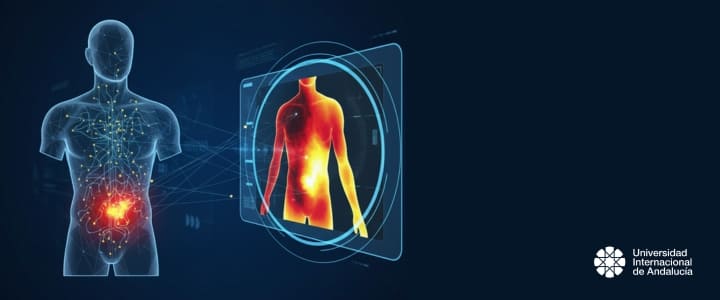
Tipos de radiotrazadores
Una vez entendido qué es un radiotrazador y cómo se hace visible en clínica, conviene distinguir sus principales tipos. No se clasifican solo por la tecnología de imagen que utilizan, sino también por la función biológica que marcan y por la finalidad clínica con la que se emplean.
Según la modalidad de imagen
Radiotrazadores para PET (emisores β+). Se caracterizan por emitir positrones, que generan dos fotones de 511 keV detectados en coincidencia. Ejemplos:
- 18F-FDG: análogo de glucosa que refleja metabolismo celular, muy usado en oncología e inflamación.
- 68Ga-PSMA / 18F-PSMA: se dirigen al antígeno de membrana prostática (PSMA), útiles en estadificación y recurrencia del cáncer de próstata.
- 68Ga-DOTATATE / DOTATOC: se unen a receptores de somatostatina, clave en tumores neuroendocrinos.
Radiotrazadores para SPECT (emisores γ). Emite fotones gamma directamente, detectados por la gammacámara con colimación. Ejemplos:
- 99mTc-MDP: se incorpora a la matriz ósea en zonas de recambio, empleado en gammagrafía ósea.
- 123I-ioflupano: se une a transportadores de dopamina, útil en el estudio de trastornos del movimiento.
- 99mTc-sestamibi / tetrofosmina: se acumulan en el miocardio en función del flujo sanguíneo, usados en perfusión cardiaca.
Según la diana biológica
- Metabolismo. Ejemplo: 18F-FDG, que sigue la captación de glucosa.
- Receptores y antígenos. Ejemplos: 68Ga/18F-PSMA (próstata), 68Ga-DOTATATE (receptores de somatostatina).
- Perfusión. Ejemplos: 99mTc-sestamibi / tetrofosmina en miocardio; en PET, 13N-amoníaco / 82Rb para cuantificación de flujo coronario.
- Hueso / metabolismo óseo. Ejemplo: 99mTc-MDP, utilizado en gammagrafía ósea para detectar zonas de recambio óseo aumentado.
- Neurotransmisores. Ejemplo: 123I-ioflupano, marcador dopaminérgico.
Según la finalidad clínica
Diagnósticos. Son los más habituales, empleados para localizar, caracterizar o monitorizar enfermedad. Incluyen FDG, PSMA, DOTATATE, MDP, ioflupano, entre muchos otros.
Terapéuticos (o teragnósticos). Usan el mismo vector que un trazador diagnóstico, pero unido a un radionúclido que emite radiación terapéutica. Ejemplos:
- 177Lu-DOTATATE: para tumores neuroendocrinos tras confirmación con PET-DOTATATE.
- 177Lu-PSMA: para cáncer de próstata avanzado, en pacientes con PET-PSMA positivo.
- 90Y-microsferas: radioembolización en tumores hepáticos.
- 223Ra: dirigido a metástasis óseas, con alta eficacia radiobiológica por ser emisor alfa.
Cómo se elige el radiotrazador en la práctica clínica
La selección de un radiotrazador no es automática. Depende de varios factores que combinan biología, tecnología y logística. Estos criterios son los que orientan al equipo médico y al físico en cada caso.
Criterios principales de elección
- Diana biológica. El trazador debe unirse al proceso molecular que se quiere estudiar: un transportador de glucosa, un receptor prostático, un marcador dopaminérgico…
- Modalidad de imagen disponible. No todos los centros cuentan con PET y ciclotrón; muchos trabajan con SPECT y generadores. Algunos radionúclidos como 68Ga pueden obtenerse de generador (68Ge/68Ga), mientras que 18F requiere producción en ciclotrón y una logística de distribución.
- Cinética del trazador. Algunos se distribuyen y se eliminan rápido, otros tardan más en alcanzar un equilibrio estable. Esto define cuándo se adquieren las imágenes (p. ej., FDG ≈ 60 min post‑inyección en condiciones estándar; PSMA 60–120 min según protocolo).
- Seguridad y dosimetría. Se valora la dosis que recibirá el paciente y qué órganos son más sensibles para ese trazador en concreto. Para el físico médico, los órganos críticos y los modelos de dosis condicionan la elección de trazador y la actividad a administrar.
- Disponibilidad práctica. Si el radionúclido tiene una semivida muy corta (como 11C), su uso queda limitado a centros con ciclotrón propio; otros, como 99mTc, llegan mediante generador y están disponibles en la mayoría de hospitales.
Mini-escenarios para entender la lógica
- Un paciente oncológico en control. ¿Buscamos metabolismo general o una diana específica? Esta diferencia lleva a usar FDG o un trazador dirigido (PSMA, DOTATATE).
- Un centro sin ciclotrón. La elección realista será un trazador de generador (68Ga, 99mTc), aunque existan alternativas con 11C en la literatura.
- Un paciente pediátrico. Aquí pesa más la dosimetría: se ajusta actividad y modalidad para minimizar exposición sin perder calidad diagnóstica.
Usos clínicos de los radiotrazadores
Oncología
18F-FDG. Refleja metabolismo glucídico elevado típico de muchos tumores. Indicada para estadificación, respuesta al tratamiento y detección de recidiva. Requiere ayuno y control de glucemia para una cuantificación fiable; para el físico médico, la cuantificación (SUV) guía seguimiento y respuesta; las inflamaciones pueden dar falsos positivos.
PSMA (68Ga-PSMA / 18F-PSMA). Dirigidos al antígeno de membrana prostática (PSMA); presentan alta sensibilidad en recurrencia bioquímica con PSA bajo y en estadificación de alto riesgo. Abren la vía teragnóstica con 177Lu-PSMA.
Somatostatina (68Ga-DOTATATE / DOTATOC). Marcaje de receptores de somatostatina (SSTR) en tumores neuroendocrinos; la expresión de SSTR puede ser heterogénea según el grado tumoral, por lo que la indicación y la interpretación requieren correlación histológica.
Neurología
123I-ioflupano (SPECT). Trazador dopaminérgico útil para diferenciar enfermedad de Parkinson de síndromes parkinsonianos atípicos.
18F-FDG (PET). Patrones metabólicos característicos en demencias (Alzheimer, frontotemporal, etc.), como soporte a la clínica y a la imagen estructural.
Amiloide y tau (PET). Visualizan depósitos proteicos; su uso se circunscribe a indicaciones específicas y a investigación en evolución.
Cardiología
99mTc-sestamibi / tetrofosmina (SPECT). Evaluación de perfusión miocárdica para detectar isquemia y valorar extensión de enfermedad coronaria.
13N-amoníaco / 82Rb (PET). Cuantificación de flujo coronario y valoración de microcirculación, con impacto en decisiones intervencionistas.
18F-FDG (PET). Identificación de miocardio hibernado (viable) que puede recuperar función tras revascularización.
Seguridad y dosimetría
La práctica clínica con radiotrazadores se rige por ALARA. Trabajar con radiotrazadores exige integrar la protección radiológica en cada paso: desde la preparación del paciente hasta la manipulación del material. Lo importante no es memorizar cifras, sino aplicar rutinas que reduzcan la dosis al mínimo necesario.
En el paciente
- Ayuno y control de glucemia en FDG. Si el paciente no respeta el ayuno, aparecen captaciones musculares o viscerales que comprometen la interpretación. Una glucemia capilar previa evita estudios de mala calidad.
- Hidratación y eliminación. Tras la inyección, indicar al paciente que beba agua y orine con frecuencia para facilitar la eliminación de actividad y reducir la dosis en vejiga y órganos vecinos.
- Medicaciones que interfieren. Revisar fármacos que bloquean la diana: análogos de somatostatina en tumores neuroendocrinos, tratamiento hormonal en cáncer de próstata. Coordinar con el clínico cuándo suspenderlos.
- Situaciones especiales. En embarazo, valorar alternativas diagnósticas. En lactancia, planificar si hay que interrumpirla unas horas o días, según el trazador.
En el personal sanitario
- Blindaje. Usar jeringas plomadas y contenedores blindados para viales.
- Distancia. Emplear pinzas o herramientas que aumenten centímetros entre las manos y la fuente radiactiva.
- Tiempo y organización. Preparar el material y la secuencia de trabajo con antelación para reducir la manipulación directa; planificar la secuencia de inyecciones.
- Higiene radiológica. Trabajar en superficies fáciles de descontaminar, con guantes dobles, y monitorizar contaminación tras cada sesión.
- Dosimetría personal. Llevar siempre dosímetro individual; no sirve solo como control administrativo, sino como alerta para revisar prácticas si se detecta un incremento inesperado.
El físico médico como figura clave
La producción de radionúclidos, su control de calidad y la aplicación clínica de los radiofármacos confluyen en un punto común: la necesidad de un profesional que comprenda tanto la física como la práctica hospitalaria. Ese profesional es el físico médico, figura clave en equipos multidisciplinares donde la seguridad, la precisión y la trazabilidad son irrenunciables.
Asumir este papel implica ir más allá del conocimiento teórico: es integrar la lógica de producción, los principios de radioprotección y la interpretación de la imagen para tomar decisiones con impacto real en la atención al paciente. Formarse en esta perspectiva abre la puerta a un perfil sólido y competitivo en un campo donde la especialización marca la diferencia.
Diploma de Experto en Fundamentos de Física Médica
Este programa ofrece una visión integral de la disciplina: desde la medida de la radiación y los equipos de radiodiagnóstico hasta la dosimetría clínica, la radiobiología y la protección radiológica. Combina fundamentos físicos con aplicaciones prácticas en radioterapia, medicina nuclear y diagnóstico por imagen. Su fase presencial intensiva se desarrolla en Baeza, con un enfoque aplicado al trabajo hospitalario y a la preparación para la especialización en Radiofísica Hospitalaria.
¿Será este el paso que consolide tu perfil profesional?