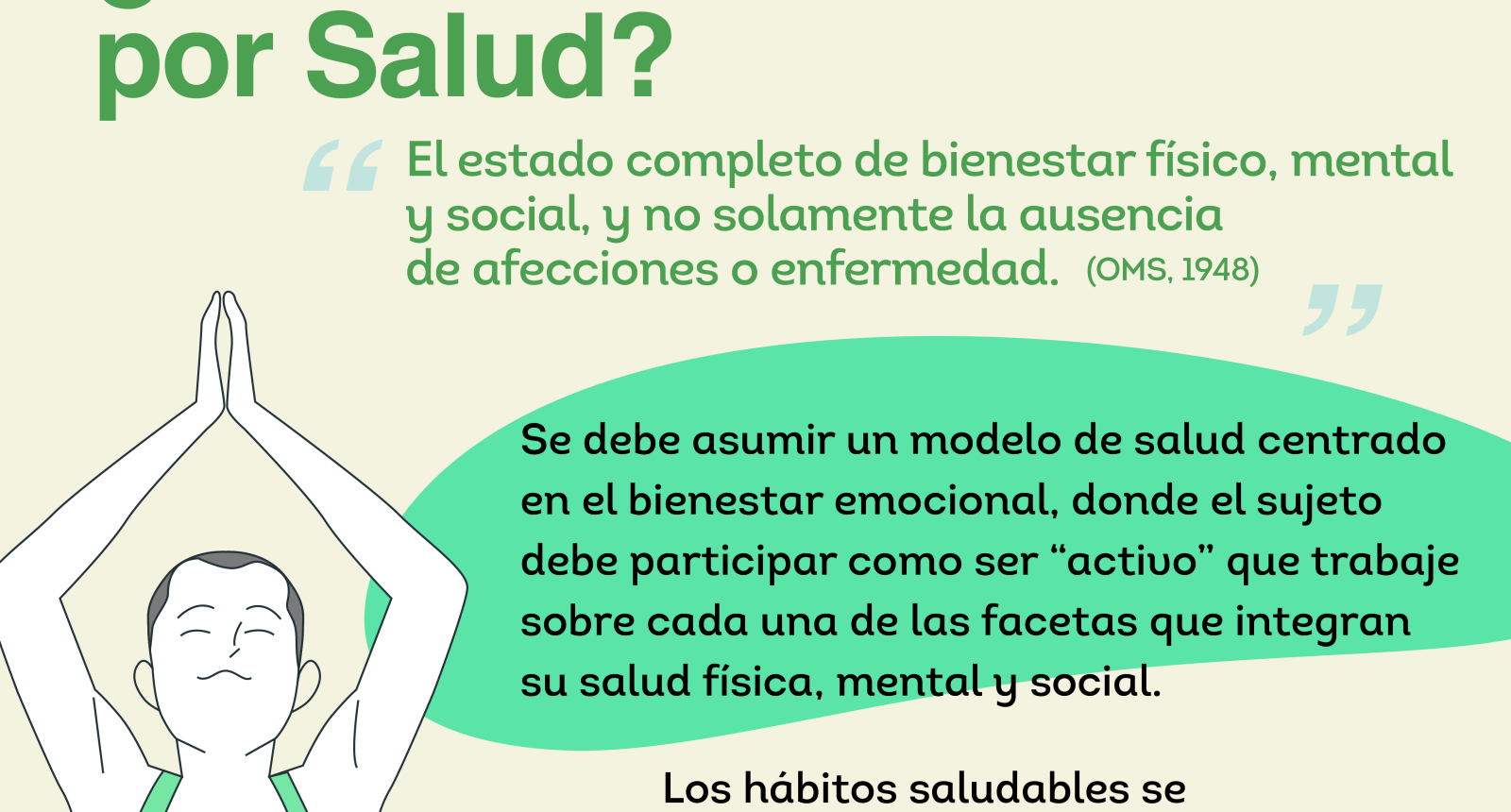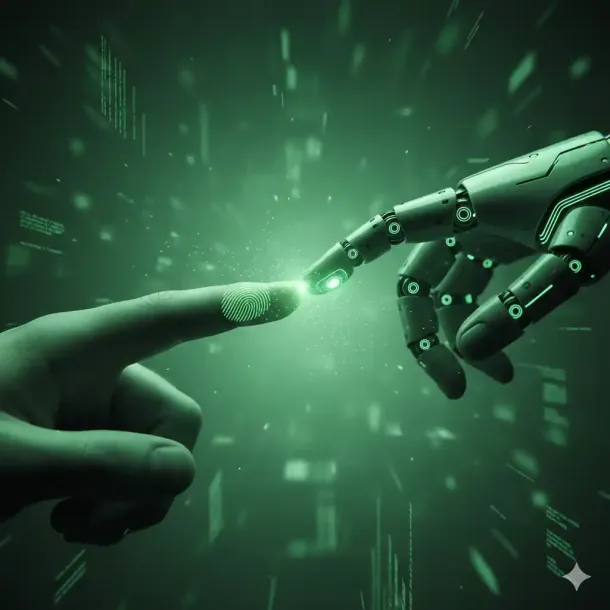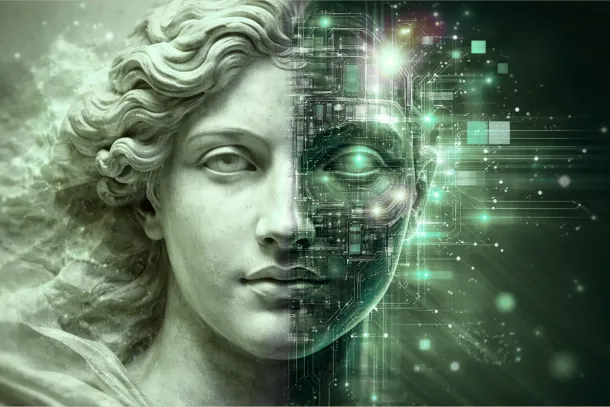¿Qué entendemos por salud? Por una salud integral, física, emocional y social
La Organización Mundial de la Salud (OMS) se constituyó el 7 de abril de 1946; por esa razón, se seleccionó el citado día para conmemorar el Día Mundial de la Salud. Con ello, la OMS pone el foco en la salud desde una perspectiva integral.
En el preámbulo de su documento de Constitución, se define la salud como el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no meramente como la ausencia de enfermedad (OMS, 1948).
Parra (2003), indica que se reconoce la salud como un derecho fundamental donde el óptimo nivel de bienestar depende de diversas variables:
- Integración de aspectos sociales, físicos y psicológicos.
- Aspectos medioambientales respecto al entorno donde vivimos, trabajamos, estudiamos, etc.
- Desarrollo de políticas de salud accesibles para toda la población.
Para implementar este enfoque integral de salud entre la Comunidad Universitaria (CU), es necesario desarrollar estrategias tanto de prevención como de promoción de la salud que involucren a todas las personas que la integran. Así, si nos centramos en el lugar de trabajo (o estudio), la promoción de la salud incluye la realización de una serie de políticas y actividades diseñadas para ayudar a todas las personas a aumentar el control sobre su propia salud y a mejorarla mediante acciones dirigidas a fortalecer sus habilidades y capacidades.
Para ello, en el ámbito de la comunidad universitaria es necesario construir una sólida cultura organizacional sustentada, al menos, en los siguientes principios fundamentales de la promoción de la salud (Casas & Klijn, 2006; Okanagan Charter, 2015):
- Carácter participativo: es fundamental promover la participación y favorecer las propuestas de iniciativas.
- Cooperación multisectorial y multidisciplinar: coordinación entre los actores implicados como universidad, alumnado, profesorado, servicios de prevención, servicios de salud, redes universitarias de promoción de la salud, etc.
- Justicia social: los programas se ofrecen a todos los integrantes de la comunidad universitaria sin ningún tipo de discriminación.
- Carácter integral: los programas se deben diseñar teniendo en cuenta el efecto combinado de los factores personales, ambientales, organizacionales, sociales, etc. sobre el bienestar y la salud.
- Sostenibilidad: para que pueda ser sostenible en el tiempo, la promoción de la salud se debe integrar dentro de la gestión y organización de la universidad, así como en el cambiante contexto social.
Teniendo en cuenta los citados principios y los pilares integrales de la salud, se debe trabajar en establecer iniciativas para, entre otros propósitos, dar a conocer hábitos saludables que incluyan actividades físicas y deporte, orientación sobre salud sexual, nutrición, evitar el consumo de tóxicos como el tabaco y/o el alcohol, potenciar la higiene del sueño y la prevención del estrés, o, por poner algún ejemplo más, diseñar medidas que protejan la salud mental, así como aquellas otras que favorezcan las relaciones personales positivas.
Al abordar todas las dimensiones de la salud, podremos trabajar hacia un futuro donde cada individuo disponga de las herramientas necesarias para alcanzar su máximo bienestar.
Es responsabilidad de todos fomentar una cultura que apueste por el pleno bienestar físico, mental y social, ya que, al adoptar un enfoque integral hacia la salud entre la CU, estamos invirtiendo no solo en las personas, sino también en el futuro sostenible de nuestras universidades.

BIBLIOGRAFÍA
Casas, S. B., & Klijn, T. P. (2006). Promoción de la salud y un entorno laboral saludable. Revista Latino Americana de Enfermagem, janeiro- fevereiro 14(1), 136-141. https://doi.org/10.1590/S0104-11692006000100019. Recuperado el 12 de marzo de 2025 de https://www.researchgate.net/publication/26427175_Promocion_de_la_salud_y_un_entorno_laboral_saludable
Okanagan Charter. (2015). An International Charter for Health Promoting Universities and Colleges. International Conference on Health Promoting Universities and Colleges / VII International Congress.
Organización Mundial de la Salud. (1948). Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Recuperado el 18 de febrero de 2025, de https://www.who.int/es/about/governance/constitution
Parra, M. (2003). Conceptos básicos en Salud Laboral. Santiago de Chile: Organización Internacional del Trabajo. Recuperado el 12 de marzo de 2025, de https://labordoc.ilo.org/discovery/fulldisplay/alma993684383402676/41ILO_INST:41ILO_V2